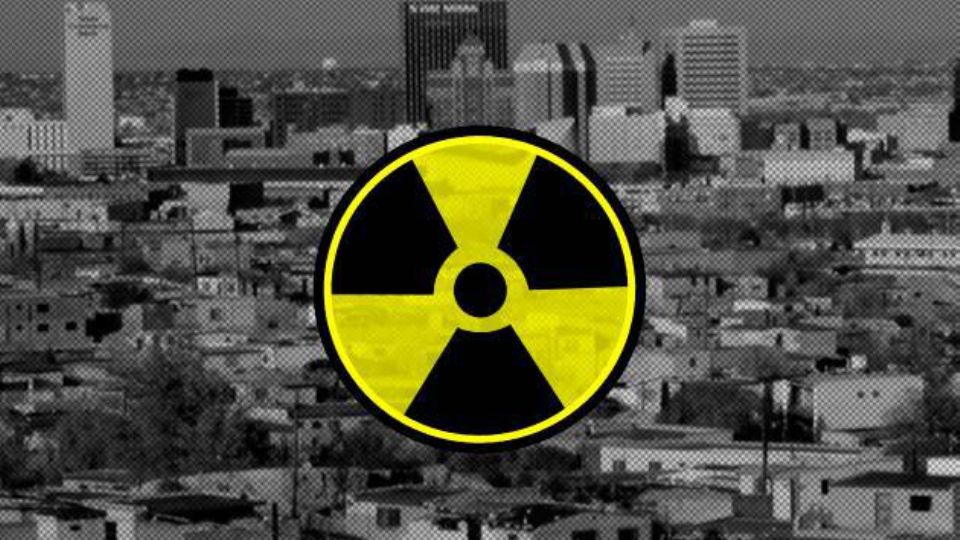La tragedia conocida como el incidente del Cobalto-60 en Ciudad Juárez (al norte del país) tuvo su origen en una bodega del hospital privado Centro Médico de Especialidades. En este caso no hubo explosiones, ni grandes incendios. De manera silenciosa, la contaminación nuclear se extendió por la mitad de México en pocos meses y afectó a unas 4.000 personas que se conozca.
En 1977 y sin los permisos necesarios, el doctor Abelardo Lemus y sus socios del hospital privado compraron una máquina marca Picker de radioterapia equipada con una bomba de cobalto-60 -un isótopo radiactivo sintético que emite rayos gammapara tratar a pacientes con cáncer.

El aparato fue introducido en México sin permisos y abandonado en el viejo almacén ya que no había nadie capacitado para operarlo. “No vino el especialista y decidimos dejar el proyecto para más adelante”, dijo el doctor Lemus a la revista Proceso en septiembre de 1984. Pero en seis años nadie volvió a tocar la pesada máquina. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) de México nunca supo de la compra.
Entre aparatos de aire acondicionado descompuestos, catres y herramientas oxidadas, el la vieja Picker quedó condenada al polvo y al olvido hasta que el 6 de diciembre de 1983, Vicente Sotelo Alardín, trabajador de mantenimiento del hospital y su amigo Ricardo Hernández, decidieron venderla como chatarra.
A golpe de martillo, desmontaron el armazón metálico de unos 120 kilos que protegía el corazón de la bomba de cobalto, un cilindro que contenía el material radiactivo -6.000 perdigones de 1mm por dos de diámetro- con una capacidad de radiación de 450 curies. Una vez desvalijada la máquina, Vicente y Ricardo la subieron a una camioneta fue desperdigando el material radiactivo por toda la ciudad.

El cobalto-60 se mezcló con el resto de la chatarra del Yonke Fénix y se vendió a varias empresas fundidoras de la zona. Entre ellas, Aceros de Chihuahua S.A. (Achisa) y la maquiladora Falcón de Juárez S.A., quienes usaron el metal radioactivo para fabricar bases para mesas y varillas de acero corrugado, muy utilizadas en la construcción de edificios. Todo este material se distribuyó a más de la mitad de Estados del país y se exportó a Estados Unidos.
El 16 de enero de 1984, un camión que transportaba varilla mexicana en Nuevo México (Estados Unidos) hizo saltar el detector de radiación del laboratorio nuclear de Los Álamos – el mismo donde se creó la primera bomba atómica-. El cargamento procedía de una distribuidora de Albuquerque que había comprado acero corrugado a un distribuidor suministrado por Achisa en Arizona.
El Departamento de Salud de Texas y la Comisión Reguladora Nuclear (USNRC, por sus siglas en inglés) alertaron a México de la contaminación del material de la empresa Achisa y diez días después, dieron con una de las principales fuentes de radiación, la camioneta Datsun que conducía Vicente Sotelo, estacionada en la batería, así que se convirtió en un punto en la cuadra donde los niños jugaban y la gente se paraba a convivir. A escasos metros de ahí, se extendía el río Bravo, la frontera con Estados Unidos y la ciudad vecina de El Paso.

Se calcula que los vecinos próximos al vehículo fueron irradiados con diez veces más radiación que el incidente en 1979 de Three Mile en Pennsylvania, hasta entonces la mayor catástrofe nuclear de Estados Unidos. Los medidores detectaron que la camioneta arrojaba casi 1000 rems. La carga de una radiografía no supera los 0.2 rems de exposición para un paciente, mientras que el personal que trabaja en una unidad de rayos X puede exponerse a unos 50 rems en un año como máximo. La dosis de 300 a 400 rems en el cuerpo se considera fatal en el 50% de la gente que la recibe.
“Unos fierros para las sodas”
El Centro Médico intentó culpar a Sotelo, al que sus vecinos llamaban “el hombre biónico”, por haber resistido a la radiación. La revista Proceso publicó en 1984 que uno de los accionistas del hospital privado era Clemente Licón Baca, oficial mayor de la Secretaría de Energía y Minas e Industria Paraestatal (SEMIP), a la cabeza de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias.
esos fierros, llévatelos para que saques para las sodas”. El trabajador de 35 años contó que el director del hospital y el administrador le amenazaron y obligaron a firmar una declaración donde decía que él había robado la máquina. “Nunca nos avisaron que esa máquina tenía contaminación. La verdad, ni un solo letrero con una calavera o algo así”, explicó en entrevista. Días después el intendente dijo que empezó a sentirse mal. Las autoridades le hicieron a él y sus vecinos análisis de sangre y comprobaron que el intendente tenía quemaduras en las plantas de los pies.

Algunos de los afectados y vecinos de Vicente, de escasos recursos, declararon a Proceso que dejaron de revisarse en el hospital porque no tenían cómo pagar los medicamentos y el transporte. Según el doctor Epifanio Cruz Zaragoza del Centro de Ciencias Nucleares de la UNAM, las víctimas a lo largo de los años dada la exposición a la radiación es muy difícil de cuantificar. Se calcula que aproximadamente unas
“A corto plazo, los síntomas son visibles como quemaduras, vómitos, cefaleas o lesión medular”, explica el doctor Cruz Zaragoza. A mediano plazo la radiación puede provocar esterilidad provisional, quemaduras de segundo y tercer grado y alteraciones en el sistema nervioso. Sin embargo, el daño más grave que sufrió la población fue la exposición a largo plazo. “Una menor radiación pero constante durante 30 o 40 años puede provocar leucemia, anemia, cáncer, daño medular severo, cáncer de huesos y desórdenes genéticos hereditarios”, agrega el investigador. Algo que señaló también el informe de la Comisión Nuclear que investigó lo sucedido.
“Es muy importante la dosis y el tiempo de exposición a la radiación aunque se hubiera reducido la vida útil del Cobalto-60 que son unos 5.25 años”, explica el doctor Cruz.
“El susto ya pasó”
Al igual que sucedió con el accidente de Chernóbil durante la URSS, en lo que actualmente es Ucrania, las autoridades actuaron de manera opaca con la población, minimizaron la magnitud de lo que estaba sucediendo, ocultaron información a la prensa y trataron de obtener rédito político con la crisis. “Todo controlado, dice el Gobierno. Pero no sabe ni a quien responsabilizar. El accidente fue grave, pero el susto ya pasó”, titulaba en Proceso en junio de 1984. Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Tamaulipas, Querétaro, Durango, Hidalgo y Estado de México se vieron afectados por la varilla contaminada.

Como no había suficientes inspectores nucleares en el país, la prensa de la época cuenta que se improvisaron a funcionarios de la Secretaría de Salud, sin conocimientos en el tema, para que detectaran las radiaciones en los edificios contaminados. Nueve meses después solo en Chihuahua, había 20.000 toneladas de varilla y chatarra radiactiva que se acumuló al aire libre muy cerca de zonas habitadas. La recogida de la basura fue realizada por los propios trabajadores de las empresas afectadas quienes no tuvieron protección ni medidas de seguridad. “Nos dieron palas largas y bolsas de polietileno. El de Salvaguardias nunca se acercó al material contaminado”, contaba a Proceso un trabajador de Comermex, dueña de Aceros de Chihuahua.
Fotografías de la época muestran el caos que supuso la contaminación aquel año. Helicópteros de Estados Unidos sobrevolaron las principales zonas afectadas y se realizaron labores de limpieza en las calles de Ciudad Juárez donde cayeron los balines de la bomba de cobalto y en la carretera que va de Ciudad Juárez a Chihuahua, unos 400 kilómetros .

Finalmente, los desechos de Ciudad Juárez se enterraron en un lugar conocido como El Vergel, en las dunas de Samalayuca. La fosa debía contener hormigón y plomo pero se acabó enterrando el material bajo la arena a pocos metros por encima de un acuífero Conejo-Médanos, sin seguir las medidas de precaución. Otra parte de la varilla se enterró en Hidalgo, Maquixco (Estado de México) y Mazatlán en lugares donde solo se utilizó plástico y cemento para contener el material radiactivo.