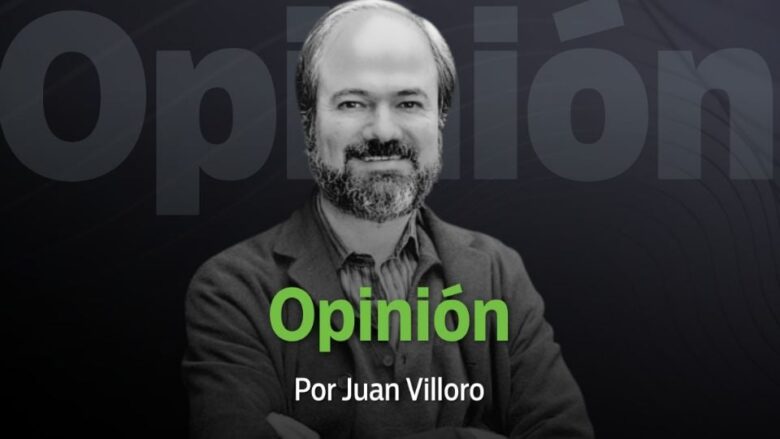En 2012 visité Chichén Itzá. Entonces, la cultura new age hablaba con pasión del “apocalipsis maya” que supuestamente sucedería el 21 de diciembre de ese año. Lo más sorprendente era que todos los hoteles de la zona estaban reservados para presenciar el desenlace fatal. ¡Si el mundo se acaba, más vale tener boletos de primera fila!
El ser humano no solo se adapta a las malas noticias: las disfruta. ¿Hay algo más fascinante que las últimas oportunidades? Cada gira de los Rolling Stones entusiasma tanto como conseguir un asiento para la Última Cena.
Somos irresponsables, pero no por desinformación. El experto en medios Bernhard Pörksen señaló en la revista Der Spiegel que el mundo padece una “sabia ignorancia”. El conocimiento no lleva a la acción.
El 23 de junio de 1988, James Hansen, director del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, ofreció ante el Senado de Estados Unidos pruebas irrefutables del “efecto invernadero”. Sus palabras hicieron que el New York Times escribiera en su portada: “El calentamiento de la Tierra ha comenzado”. Tanto las claves como las soluciones del problema estaban a la vista; sin embargo, no se hizo nada al respecto y las emisiones de carbono continuaron como siempre.
¿A qué se debe nuestra parálisis? En primer lugar, hay un bloqueo instintivo ante las amenazas. No es fácil pensar en el medio ambiente cada vez que cargas gasolina. El ecocidio es abstracto y la necesidad de llegar al trabajo es concreta. Por otra parte, las fake news niegan la evidencia y la publicidad ofrece “remedios paliativos”. Los consorcios que más contaminan lanzan campañas de “compromiso sustentable” con imágenes de mariposas en vuelo. Además, científicos de renombre argumentan que no sucede nada grave. El meteorólogo alemán Hans von Storch sostiene que padecemos una “histeria climática”. En 2003, cuando la ola de calor cobró 70 mil víctimas en Europa, describió el calentamiento como una alteración natural de agradables consecuencias.
A esto se suma otro hecho: demasiados desastres compiten por nuestra atención. A nivel mundial, la pandemia, la guerra de Ucrania, el genocidio en Gaza y los populismos extremos tienen consecuencias tan inmediatas y dramáticas que resulta difícil tomar en cuenta amenazas más severas pero de mediano plazo, como la inteligencia artificial y el ecocidio.
Lo asombroso es que, para muchos, la caída no sólo es inevitable sino atractiva. Schopenhauer ha vuelto a acertar; vemos lo que queremos ver: ¡el mundo como voluntad y representación!
Desde el Bhagavad-gita y el Apocalipsis de San Juan, hasta las novelas de Margaret Atwood y Cormac McCarthy, contamos con apasionantes narrativas sobre el fin de los tiempos.
El instinto de supervivencia se nutre de la dificultad de llevarlo a cabo. Cuando una chica te gusta, si te dicen que es “peligrosa”, te gusta más. El abismo atrae.
Mientras una franja de la humanidad se entera de pocas cosas porque se la pasa viendo gatitos en TikTok, otra franja se divierte presenciando cataclismos. Los adolescentes del planeta se han dejado cautivar por la devastación en diversos videojuegos: Fort Apocalypse en 1982, Doom en 1993, Deus Ex a partir de 2000. De acuerdo con DemandSage, actualmente hay 3 mil 320 millones de gamers y se espera que la cifra se duplique en 2029. La adicción a esta realidad alterna es tan marcada que en 2018 la OMS tipificó un nuevo malestar: gaming disorder, que define a los jugadores escindidos del entorno.
Pero las representaciones culturales no son responsables de la indiferencia o la fascinación ante el apocalipsis. No estamos ante una causa sino ante un síntoma. El verdadero problema es que la destrucción sea real y una frase aparezca en la pantalla: Game over! Suiza asumió la paranoia con rigor de relojería y cuenta con 360 mil refugios antibombas. Eso constata, pero no detiene el anhelo de destrucción.
¿Vale la pena seguir dando voces de alarma, poner la bandera roja en la playa? Las narrativas distópicas suelen presentar a una minoría que se salva; sin embargo, en la situación actual, la supervivencia no puede ser individual. El lema de la comuna de París cobra renovada actualidad: “O todos o ninguno”.
El tema decisivo es este: en cada uno de nosotros alberga la esperanza, y acaso el placer, de ser el último de la serie, el invitado que despida la fiesta y apague la luz.