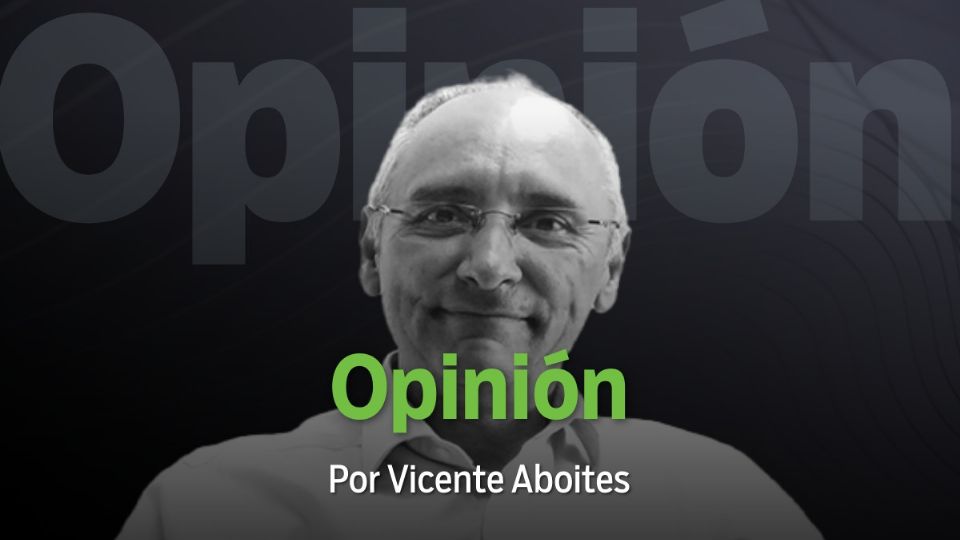Con mucho interés me enteré de la intención de producir un auto eléctrico cien por ciento mexicano, la noticia que leí dice: “Durante la conferencia matutina del 6 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los avances de Olinia, una armadora de vehículos 100% eléctricos de manufactura mexicana. El nombre proviene del náhuatl y significa “moverse”, que está pensado para desarrollarse en tres categorías de vehículos eléctricos diseñados para satisfacer las necesidades de movilidad urbana en México”.
La idea es muy interesante, de hecho fascinante, sin embargo, todos los antecedentes que conozco de empresas financiadas o manejadas por el gobierno dejan mucho que desear y racionalmente afectan mi optimismo respecto a esta nueva propuesta. El análisis podría iniciar, por ejemplo, con Pemex o con la CFE, empresas nacionales que sistemáticamente han enfrentado situaciones críticas que han superado -y que les ha permitido mantenerse operando- gracias a los recursos que el gobierno les inyecta a partir de los impuestos de todos los mexicanos.
Creo que finalmente la diferencia entre una empresa privada y una de gobierno es que la que pertenece al gobierno, aunque técnicamente este quebrada, los recursos del estado (de los impuestos pagados por los mexicanos) le permitirán salir adelante, mientras que una empresa privada que quiebre, deberá de cerrar o recibir financiamiento bancario con las tasas de interés del mercado. Otro aspecto importante en las empresas públicas y privadas es la actitud de los trabajadores.
A partir de mis cortas experiencias de hace casi cincuenta años trabajando como asistente (peón o chalán) en Pemex y Fertimex en la ciudad de Salamanca, recuerdo el descuido de muchos compañeros, algunos se metían en tubos gigantes a dormir o a jugar cartas durante la jornada de trabajo (pues en esa época se contrataban a muchos más trabajadores de los que eran estrictamente necesarios) y a la hora de salida, puntualmente terminaban su jornada y se retiraban independientemente de que hubiera o no alguna situación de trabajo urgente que atender “ya la resolveremos mañana” decían.
He conocido diferentes propuestas de empresas nacionales vinculadas a instituciones académicas en el mundo técnico-científico que posiblemente actualmente casi nadie recuerda. Algunos ejemplos son los proyectos para construir Chips y Circuitos Integrados del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) de finales de los años sesenta, o el proyecto para construir computadoras personales para uso educativo de los años setenta de la misma institución.
Ambos proponían resolver problemas nacionales importantes, el primero se pensaba que fuera un apoyo para la automatización de la industria nacional y el segundo un apoyo educativo para todas las escuelas del país. Ninguno de los dos proyectos logró sus objetivos.
Otros ejemplos que conozco son la construcción de láseres para satisfacer necesidades industriales nacionales. Esto se intentó primeramente en la UNAM con un éxito parcial. Se construyeron láseres de Helio-Neón que en algún momento fueron utilizados para el trazo de algunas secciones del Metro de la ciudad de México que en ese momento estaba iniciando su construcción. Hasta donde yo sé, nunca se pensó en montar una fábrica ni en darle a esos láseres un acabado industrial presentable y formal.
Eran bromosos equipos académicos de laboratorio que con sus pesados transformadores eléctricos y tanques de gases especiales eran cargados por numerosos trabajadores del Metro y usados en donde se requerían. El siguiente intento que conozco para iniciar una industria de láseres nacional se dio en el Centro de Investigaciones en Óptica (CIO) en León. Para que no hubiera duda y se cuestionara la capacidad técnica y de ingeniería del equipo participante, primeramente se construyeron dos prototipos de láseres de bióxido de carbono longitudinal de flujo lento con los estándares de ingeniería del momento. Uno con un sistema de control de finales de los años setenta e inicio de los ochenta, y otro más moderno, con un sistema de control de los noventa.
El llamado láser multi-usos LMU-35 y LMU-70 fue probado para operaciones ligeras de corte de cartón, cuero, plásticos y otros materiales. Lamentablemente cuando fue presentado ante las autoridades del entonces Conacyt, el director del mismo sin ningún entusiasmo por los láseres construidos insistentemente preguntaba “¿Cuántos artículos científicos en revistas internacionales han publicado?”.
Sobra decir que, al solicitar recursos para iniciar una planta piloto estos fueron negados, las autoridades científicas y tecnológicas de ese entonces no le dieron a esto ningún interés ni importancia.
Podría señalar otros ejemplos, de hecho son muchos, algunos de los cuales tienen que ver con el desarrollo de nuevos materiales, vacunas, ventiladores para uso médico, telescopios, así como vehículos de motor, sin embargo las experiencias anteriores me han llevado a concluir que esperar plantas o resultados industriales de producción masiva vinculadas con instituciones académicas no es una propuesta sensata debido entre otras importantes razones, a que los investigadores y técnicos reciben sus pagos e incentivos fundamentalmente a partir del número de artículos científicos publicados en revistas internacionales de alto impacto, por tanto para incrementar este número y por tanto los incentivos recibidos, es frecuente que estos artículos aborden problemas ociosos o ficticios que solo podrán interesar a otros académicos.
Mi opinión es que si el gobierno desea apoyar la creación de industrias se deberían de otorgar apoyos financieros a los investigadores interesados más competentes para que abandonen su vida académica y se dediquen exclusivamente (o por algunos años) a ser emprendedores industriales en la iniciativa privada.
Otra razón de mi escepticismo se basa en el hecho de que toda empresa de gobierno tiene una enorme inercia burocrática-administrativa y por tanto se mueve muy lentamente, en estas condiciones es imposible competir con la extraordinaria vitalidad, rapidez y creatividad de la industria privada nacional e internacional.
Pensar que un grupo de investigadores nacionales y su equipo de técnicos e ingenieros podrían, inicialmente financiados con poco más de un millón de dólares, montar una planta industrial, trabajar y producir vehículos más eficientemente que empresas como Tesla, Toyota, Mercedes, Ford y muchas otras, me parece una fantasía. Por otra parte, los problemas de logística, producción, distribución, servicio y refacciones, entre muchos otros, no son menores -de hecho son gigantescos- y probablemente sean más complejos e importantes que los problemas estrictamente técnicos y de ingeniería del producto en desarrollo.
Me agradaría estar equivocado y saber que el proyecto Olinia se convierte en un gran éxito nacional.